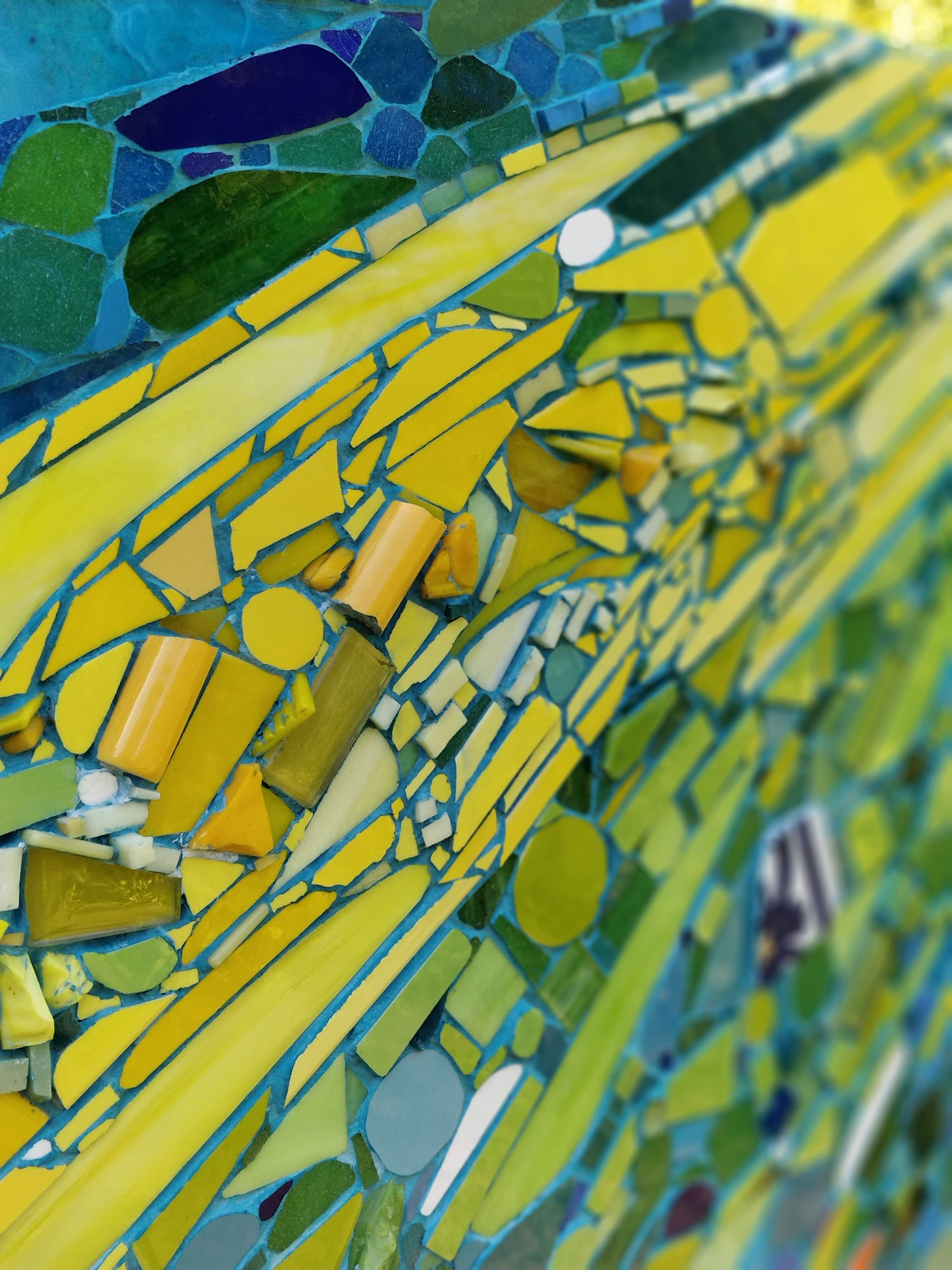
Compartir
AL PIE DE LAS LETRAS
Así, en verano
Por Juana Guaraglia
¿Si me gustó porque era rubia? Lo dudo. Lo que me gusta de alguien es la mirada. Me enamora. Una mirada de caleidoscopio que queremos robar, donde todo puede suceder, hasta el milagro.
Pero no, no fue eso. Fue simple deseo de adolescente, de hormonas en hervidero y verano en el aire.
Eran mis últimos eneros bajo el jazmín de lluvia de la casa grande, porque ya había decidido abandonar el nido. Aunque no cumplía doce, ya no estaba mi alma en aquella casa. Mi pieza era una pieza de hotel. Entraba o salía con la bandeja de comida y mucha lectura donde zambullirme. El piano tomaba el centro de una pared, pero ya no sonaba. Nunca había pensado en continuar la carrera de concertista de mi abuela, a quien no admiraba en nada, y no sonaba más, salvo unos mismos acordes monótonos, una manera de venganza discreta que se me daba por entonces. Venganza hacia la casa, cómplice, hacia esos muros quejumbrosos, hacia esos otros tres que habitaban el mismo infierno y paraíso y con quienes lograba una buena relación a costa de ser diligente y sensata.
La cuestión es que fue el último viaje que hicimos en familia a visitar parientes. Ochocientos kilómetros en auto hacia el norte y llegamos antes del mediodía a uno de esos barrios simétricos en las afueras de la ciudad. La casa era cuadrada, blanca, centrada en el lote y rodeada de un deck de hormigón. Como pasa siempre, hablaba y de más sobre sus dueños. Una señora, prima de mi madre, nos recibió muy expresiva y hospitalaria con una aflicción que la risa no lograba tapar.
Rápido entramos, nos pusimos a resguardo del sol, que con la falta de árboles era abrumador. Los varones no estaban, ni hijos ni marido, pero vino de adentro, en camisón, una chica un par de años mayor que yo. Recién despierta, saludó inexpresiva, y con una gravedad que nunca abandonó, escuchó a la madre, que en un mandato amable pero ineludible le endilgaba mi persona. Me miró, como quien coteja un paquete, bajó en un sí la cabeza y se dio media vuelta arriándome con el gesto hacia arriba por las escaleras. Yo la seguí en ese momento y la seguí las veinticuatro horas que duró la visita, a su antojo, como en trance.
Era alta, huesuda y rubia, con el cabello al ras de los hombros, cuidado como todo en esa casa. Los ojos celestes aumentaban el rictus reservado y tenían la cuota de misterio necesaria para capturarme.
Mientras mi padre con mi hermano preparaban el asado y las mujeres se contaban cuitas en la cocina, subimos a su cuarto.
La habitación estaba ambientada a las costumbres infantiles. Los pósters de conejos, las letras coloridas, la cómoda rosada. Le sentaba extraño a esta pequeña mujer sobria. Deduje que hasta ahí llegaban cómodos los tentáculos de la madre.
En algún momento la mujer nos mostró unos cuadros de cobre al relieve hechos por ella, y en el dormitorio de la hija había uno del estilo que pretendía ser una flor. Ambas lo miramos y aunque ninguna habló, coincidimos en que era espantoso. Por un momento sentí su asfixia en esa horrible casa sin rincones secretos, ni un pequeño desván donde esconderse del extremado control estético y de espíritu.
No recuerdo su voz. Mucho no hablamos. Al menos no yo que estaba adormilada en sus olores, su pelo y su mirada distante.
En la misma ridícula habitación de una niña que ni era, tomó la foto que acababa de mostrarme donde posaba con un grupo de amigas tan burguesas como la casa, y luego de mirarla con desdén la abandonó sobre la mesa de luz.
¿Me habrá narrado como quemaba sus horas? ¿Le habré contado del anonimato de la capital? Por aquel entonces me obsesionaba. Vivíamos a veinte minutos del centro y las chicas del barrio no dejaban de burlarse de mi aspecto.
Pero no recuerdo su voz, ni haber hablado. Nunca me recuerdo hablando, y eso que la voz interior no para. Pero era tan hermosa e inalcanzable, con toda su cordura y su vida ordenada, en una prisión opuesta pero tan agobiante como la mía, que si hablamos o no, no viene al caso.
Al atardecer el calor no mermaba y nos pusimos a jugar con agua. Nos rociábamos con la manguera, pisando el suave pasto en el patio despejado con alguna que otra planta disciplinada.
No recuerdo que riéramos ninguna de las dos. Era más bien un compartir salvaje de aquel chorro violento en todo nuestro cuerpo, en su espalda muy blanca, donde el agua corría como cascada y se abolsaba en el calzón de la malla, insinuando la línea suave de su trasero.
En esa casa donde todo respiraba control, descubrimos un arco iris tras otro, nos empapamos sin parar, bebimos el agua a borbotones, chupamos la sal de nuestro pelo mojado, lamimos una y otra vez los labios húmedos, chapoteamos salpicando algo de barro, y vimos durante largo rato resplandecer nuestros cuerpos bajo la lámina brillante del agua.
Anocheció. Arriba apareció el lucero, el neón de la calle se encendió, y seguíamos mojadas, ya más calmas, nuevamente en silencio.
No hacía falta, pero su madre recordó que debía mantener el control y nos mandó a secarnos y ponernos camisón.
La odié por eso de rompernos nuestra pequeña intimidad.
La casa de noche era aún más destemplada. Las luces blancas desde el techo, los azulejos blancos de la cocina comedor, la mesa desnuda. Estaban los hombres. Dos hermanos mayores, taciturnos, muy parecidos a ella. Un padre pelado y cansado, del que todos allí heredaban la genética sajona. Y no recuerdo nada más de aquella cena. Quizá con el calor se comieron los restos fríos del asado.
No se adonde fueron a parar los otros, pero las dos subimos por aquella escalera en el mismo silencio y con la mima distancia del mediodía, pero esta vez yo también enfundada en uno de sus camisones largos de algodón blanco. Sacamos la parte inferior de la cama marinera y la subimos a la altura de su cama. Nos acostamos en la penumbra y seguimos hablando bajito. Entraba la luz del corredor y se proyectaba en triángulo a mi lado sobre el piso. La noche seguía agobiante, no corría brisa.
En algún momento ella se dio vuelta dejándome su larga espalda, acurrucó las rodillas y el camisón le ciñó la cola, redonda y cubierta por la tela. Y se durmió, con el mismo recato, con la misma severidad de todo el día, sin siquiera dejarme oír el murmullo de su respiración.
Yo me arrimé a su espalda, y sin tocarla acurruqué mis rodillas en el hueco de las suyas inundada del sopor de la noche. Pasé en vela imaginando su pecho contra el mío, y su boca carnosa y cerrada, ahora abierta en mi boca.
Imposible dormirse con el deseo en la piel, tan cerca del objeto de tu amor, así, en verano.

Limpísimo el cuento de Juana. Si toda la revista es asi, me encantará recibirla. Y vemos