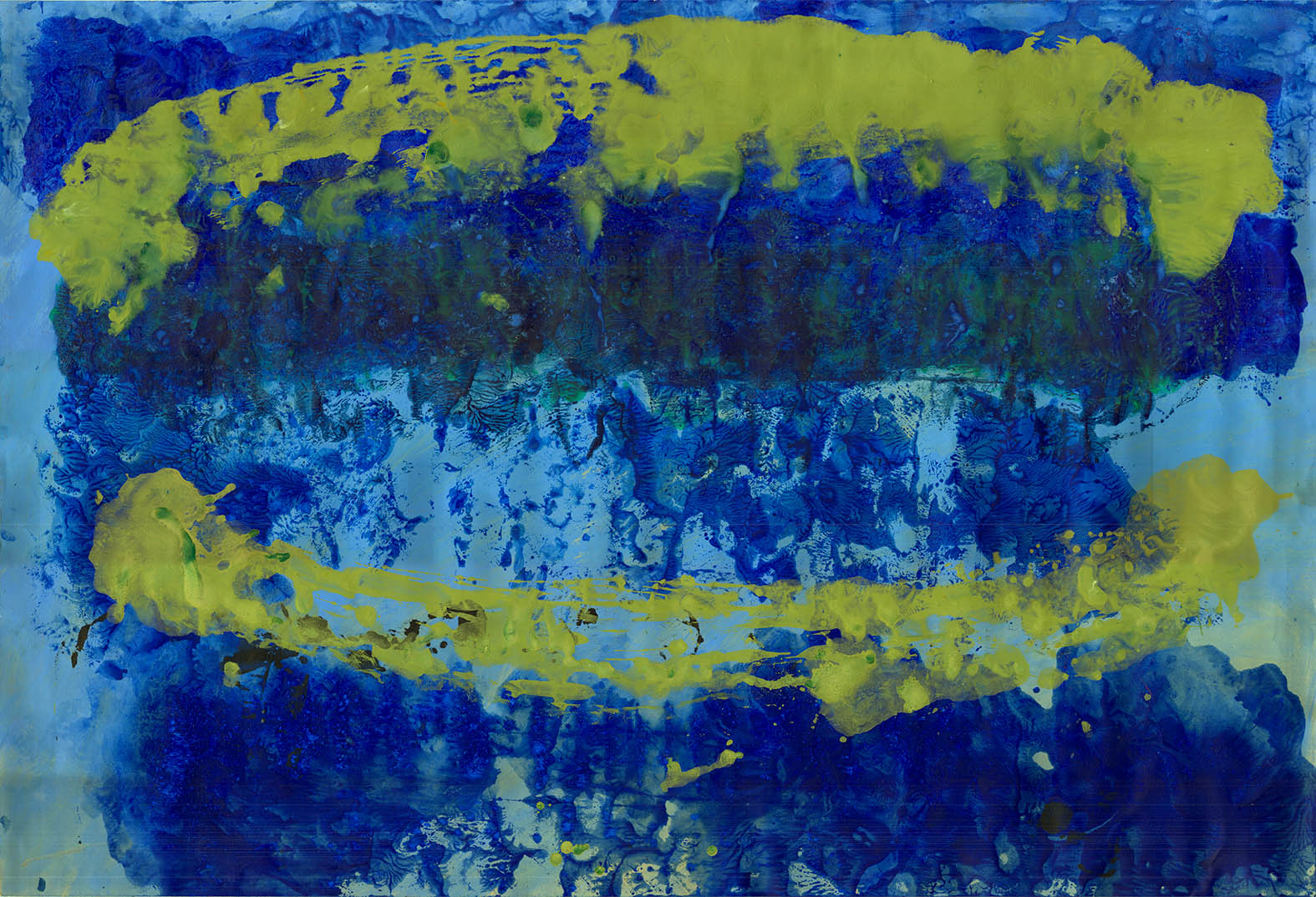
Compartir
AL PIE DE LAS LETRAS
Una tríada literaria que cumple 100 años
Por Marcos Ibarra
Mario Benedetti
La guerra y la paz (Del libro “Montevideanos”, 1959).
Cuando abrí la puerta del estudio, vi las ventanas abiertas como siempre y la máquina de escribir destapada y sin embargo pregunté: “¿Qué pasa?” Mi padre tenía un aire autoritario que no era el de mis exámenes perdidos. Mi madre era asaltada por espasmos de cólera que la convertían en una cosa inútil. Me acerqué a la biblioteca y me arrojé en el sillón verde. Estaba desorientado, pero a la vez me sentía misteriosamente atraído por el menos maravilloso de los presentes. No me contestaron, pero siguieron contestándose. Las respuestas, que no precisaban el estímulo de las preguntas para saltar y hacerse añicos, estallaban frente a mis ojos, junto a mis oídos. Yo era un corresponsal de guerra. Ella le estaba diciendo cuánto le fastidiaba la persona ausente de la Otra. Qué importaba que él fuera tan puerco como para revolcarse con esa buscona, que él se olvidara de su ineficiente matrimonio, del decorativo, imprescindible ritual de la familia. No era precisamente eso, sino la ostentación desfachatada, la concurrencia al Jardín Botánico llevándola del brazo, las citas en el cine, en las confiterías. Todo para que Amelia, claro, se permitiera luego aconsejarla con burlona piedad (justamente ella, la buena pieza) acerca de ciertos límites de algunas libertades. Todo para que su hermano disfrutara recordándole sus antiguos consejos prematrimoniales (justamente él, el muy cornudo) acerca de la plenaria indignidad de mi padre. A esta altura el tema había ganado en precisión y yo sabía aproximadamente qué pasaba. Mi adolescencia se sintió acometida por una leve sensación de estorbo y pensé en levantarme. Creo que había empezado a abandonar el sillón. Pero, sin mirarme, mi padre dijo: “Quédate”. Claro, me quedé. Más hundido que antes en el pullman verde. Mirando a la derecha alcanzaba a distinguir la pluma del sombrero materno. Hacia la izquierda, la amplia frente y la calva paternas. Estas se arrugaban y alisaban alternativamente, empalidecían y enrojecían siguiendo los tirones de la respuesta, otra respuesta sola, sin pregunta. Que no fuera falluta. Que si él no había chistado cuando ella galanteaba con Ricardo, no era por cornudo sino por discreto, porque en el fondo la institución matrimonial estaba por encima de todo y había que tragarse las broncas y juntar tolerancia para que sobreviviese. Mi madre repuso que no dijera pavadas, que ella bien sabía de dónde venía su tolerancia. De dónde, preguntó mi padre. Ella dijo que de su ignorancia; claro, él creía que ella solamente coqueteaba con Ricardo y en realidad se acostaba con él. La pluma se balanceó con gravedad, porque evidentemente era un golpe tremendo. Pero mi padre soltó una risita y la frente se le estiró, casi gozosa. Entonces ella se dio cuenta de que había fracasado, que en realidad él había aguardado eso para afirmarse mejor, que acaso siempre lo había sabido, y entonces no pudo menos que desatar unos sollozos histéricos y la pluma desapareció de la zona visible. Lentamente se fue haciendo la paz. Él dijo que aprobaba, ahora sí, el divorcio. Ella que no. No se lo permitía su religión. Prefería la separación amistosa, extraoficial, de cuerpos y de bienes. Mi padre dijo que había otras cosas que no permitía la religión, pero acabó cediendo. No se habló más de Ricardo ni de la Otra. Solo de cuerpos y de bienes. En especial, de bienes. Mi madre dijo que prefería la casa del Prado. Mi padre estaba de acuerdo: él también la prefería. A mí me gusta más la casa de Pocitos. A cualquiera le gusta más la casa de Pocitos. Pero ellos querían los gritos, la ocasión del insulto. En veinte minutos la casa del Prado cambió de usufructuario seis o siete veces. Al final prevaleció la elección de mi madre. Automáticamente la casa de Pocitos se adjudicó a mi padre. Entonces entraron dos autos en juego. Él prefería el Chrysler. Naturalmente, ella también. También aquí ganó mí madre. Pero a él no pareció afectarle; era más bien una derrota táctica. Reanudaron la pugna a causa de la chacra, de las acciones de Melisa, de los títulos hipotecarios, del depósito de leña. Ya la oscuridad invadía el estudio. La pluma de mi madre, que había reaparecido, era solo una silueta contra el ventanal. La calva paterna ya no brillaba. Las voces se enfrentaban roncas, cansadas de golpearse; los insultos, los recuerdos ofensivos, recrudecían sin pasión, como para seguir una norma impuesta por ajenos. Solo quedaban números, cuentas en el aire, órdenes a dar. Ambos se incorporaron, agotados de veras, casi sonrientes. Ahora los veía de cuerpo entero. Ellos también me vieron, hecho una cosa muerta en el sillón. Entonces admitieron mi olvidada presencia y murmuró mi padre, sin mayor entusiasmo: “Ah, también queda este”. Pero yo estaba inmóvil, ajeno, sin deseo, como los otros bienes gananciales.
(1951)
Idea Vilariño
(Tres poemas extraídos de “Poesía completa”, 2008).
Esa estrella
Esa estrella qué quiere.
Se ha puesto en mi ventana
casi a la altura misma de mis ojos
y se está allí latiendo
o haciendo señas
o no sé
mirando
dejando que la vea
enorme como un puño
un puñado de luz
sobre la sombra suave de los pinos.
La miro con rencor.
Yo estoy aquí leyendo
un hermoso trabajo
sobre la Alegoría
y esa estrella alentando
jadeando en mi ventana
me instala de repente
en medio de la noche terrible del espacio
del espacio el abismo el infinito
como se quiera pero
me despoja y me deja
vagabundeando a ciegas
vagabundeando no
ah no
arrastrada
en una acelerada inmóvil pura
respiración de hielo.
Arrastrada llevada
sobre esta chispa cálida
y sucia y alocada
que silba por lo oscuro
lanzada como un jet
a la nada a la nada.
Y yo
pobre de mí
leyendo Alegoría.
Digo que no murió
Digo que no murió
yo no lo creo
-no lo dejaron ver por el hermano
y lo dieron por muerto tantas veces-
y además
cómo morirse el Che
cuando quedaba
tanta tarea por hacer
cuando tenía
que recorrer la América Latina
hermoso como un rayo
incendiándola
como un rayo de amor
destruyendo y creando
destruyendo y creando como en Cuba.
Qué iba a morirse el Che
qué va a morirse.
Pero esa foto atroz
aquella bota
cómo partía el alma aquella bota
la sucia bota y norteamericana
señalando la herida con desprecio.
No hay que creerlo. Hubo
tantas contradicciones
y lo dieron por muerto tantas veces.
Qué iba a morirse el Che.
Él nada menos
se iba a dejar cercar en ese valle
iba a salir a un claro
iba a quedarse
a estarse allí
a dejar
que le rompa las piernas la metralla.
Yo no voy a creerlo
aunque lo llore Cuba
aunque haga duelo
toda Latinoamérica.
No hay que creerlo. Un día
un buen día dirán está en Brasil
o se alzará en Colombia o Venezuela
a ayudar
a ayudarnos
y ese día
una ola de amor americano
moverá el continente
alzará al Che de América.
No creo que murió
no puedo creerlo
y no voy a creerlo
aunque lo afirme el mismo Fidel Castro.
Pero amigos
hermanos
no olvidarse
no olvidar nunca el rostro despreciado
el corazón más sucio que esa bota
ni la mano vendida
acordarse del rostro
de la mano
acordarse del nombre
hasta que llegue el día
y cuando llegue
cuando suene la hora
acordarse del nombre y de la cara
de ese teniente Prado.
Hay por qué
No hay por qué odiar los tangos
ni el mar
ni las hormigas
no hay por qué abominar de la sonrisa
del sol
de los mandados
de los torpes cuidados de los hombres
no hay por qué estar asqueado de los diarios
de los informativos de la radio
de las concentraciones.
O hay por qué.
Hay.
Si habrá.
Vaya si habrá.
Sí. Pero.
Pero no hay que.
Supongo.
Julio César da Rosa
Milico
(Del Almanaque del Banco de Seguros del Estado, 1961).
Era por el lado de la madre, que le venía a Severiano Lemos la vocación por el uniforme. Los Márquez habían sido y eran casi todos gente de espada. Servidores en cuanto bochinche hubo desde los tiempos de la independencia, contaban con una media docena de coroneles, ocho o diez capitanes y varios comisarios "del apellido", que vuelta a vuelta andaban reluciendo en boca de los de la familia. Esto, sin necesidad de acordarse para nada de una punta de sargentos y milicos que menudeaban en las planillas del ejército y de la policía.
Si no hubiese sido por ese empuje de la sangre materna, lo que era por la línea del padre de Severiano podía "esperar sentau" que le fuese a brotar alguna simpatía por los "botones". Del tatarabuelo para abajo -es decir, "lo oriental y conocido"- el que "enfrenasen" de los Lemos era hombre de chacra, campo, monte, camino o frontera, enemigo de milicos, doctores, políticos y cuanto "bicho" hubiese con tufo a mando, enredos o autoridad.
De modo que cuando a Severiano se le "destapó" del todo la como "comezón miliquera" que le había venido notando el padre sin decir nada desde tiempo atrás, en la casa se armó el gran alboroto. Siendo como era el menor de los cuatro varones, le tocó hacer ver su vocación en momentos en que ya no había quien pudiera esperar allí un sonido tan fuerte de tono. Los hermanos, cada uno según sus preferencias, se habían venido distribuyendo los trabajos de las pocas cuadras, como en un anticipo de lo que cada cual reclamaría al repartírselas. Uno se había hecho cargo de la chacra, otro de los bichos, otro del monte. Don Timoteo los había ido dejando hacer aquello, con la naturalidad de quien lo esperara como un fruto del tiempo. A medida que los muchachos terminaban la escuela -luego de repetir dos veces el tercer año, como era costumbre- pasaban a ocupar el lugar de su elección en el establecimiento.
Severiano cursaba el primer tercero por la época de la noche que "se dio vuelta con aquella carta en boca". Impremeditadamente, "se dio vuelta" allí. Ocurrió porque un día tenía que ocurrir. Y habría de ser justamente el padre, quien también impensadamente -aunque empujado por el recuerdo inconsciente de lo que venía observando callado la boca- pusiera aquella noche el dedo en la llaga. Estaban comentando las tareas del día, como siempre a la hora de la cena. Cada uno de los muchachos, entre cucharada y cucharada, había hablado de lo hecho y lo por hacer. Se hizo enseguida uno de esos silencios lindos para "abrir" tema nuevo en una prosa, cuando desde allá de su cabecera, a don Timoteo le dio por preguntar, algo así como preguntándose:
-Verdá es que yo no sé qué lugar le vamo a dar al Severo cuando salga de la escuela...
Saltó la madre:
-Supongo qu'el tendrá derecho a elegir, como los tres hermano...
Y el mayor:
-Por mi parte y la del cura...
Y el que seguía:
-Ande comen tres, comen cuatro.
Y el otro:
-Entre bueyes no hay cornadas.
Recién habló Severiano.
-Se agradece; pero yo ya tengo mi lugar elegido y no es aquí.
Levantó la vista y se encontró con diez ojos apuntándole al medio. Tuvo que bajarla. Quedaron apuntándole los dos ojos del viejo Timoteo, enfocados a su vez por los otros ocho. Cesó hasta el ruido de los cubiertos contra los platos; hasta las respiraciones cesaron. Severiano había empezado a querer jugar con una miguitas de pan, antes de levantar la mirada, cuando oyó, del lado de la misma cabecera:
-¿Se podrá saber lo que piens'hacer el señor, si no es mucho preguntar?
Hablaba a las resbaladas el viejo; como sujetándose. Desde allá de la otra cabecera, llegaban de a pedazos los suspiros de la pobre vieja. Severiano andaba buscando una frase de dos o tres palabras, cosa de decir todo de un tirón y liquidar el asunto; como quien saca el cuchillo, corta, y lo vuelve a guardar. Pero no la hallaba. Ni "por chorizos crudos", la hallaba. Se la tuvo que arrancar el viejo de un puñetazo que hizo saltar platos y cubiertos, y quedar balanceándose el agua de la jarra.
-¡Hablás o no hablás!
Habló más que ligero:
-Servir mi patria.
-¡Ajá! ¡Ahí lo tienen, pué!
Y poniendo cara como para escupir, el viejo se fué dejando caer, ya sin sujetarse:
¡Yo sabía que bos te cosquilliaban los milicos en la sangre! ...No podés negar la raza de...
No pudo completar la frase. Le puso puntos suspensivos un golpe más fuerte que el suyo en el otro extremo de la mesa, y la completó el ronco vozarrón que sucedió a los medios suspiros:
-...¡La raza de la madre! ¿Y diáhi qué?
Contestó un tímido ruidito de los cubiertos contra los platos. Enseguida se fué despoblando el comedor entre alguno que otro "buenas noches" pegoteándose contra el silencio.
A los dieciocho años Severiano terminó su tercer tercero en la escuela. Maestra y condiscípulos lo despidieron como a un "futuro servidor de la patria". Unos en serio, otros aguantando la risa. Pero lo que se dice en serio mismo, una sola persona: el rubio Alejo Silva, compañero de banco y travesuras, "amigo y pico".
Después del incidente de la mesa, la familia Lemos se había dividido en dos bandos: de un lado, Severiano y la madre; del otro, el padre y los tres hermanos. Este, a su vez dividido en dos sectores: uno, el del viejo y el mayor, figura y contrafigura, sombreros a los ojos, miradas de soslayo, "buen día y buenas tardes"; el otro, el de los menores, una yunta de desorejados que no dejaban en paz al "futuro servidor" con sus pullas y "agarradas pa la butifarra".
-¡Guarda, ché, que áhi viene l'autoridá!...
-Sin novedá, mi superior.
O si no:
-Bos sabés cómo nacen los gurises, ¿no?
-Pues.
-Pero ¿a qué no sabés cómo nació tu hermano menor?
-A ver...
-Cuadrau y haciendo la venia.
Severiano "se las llevaba el diablo". Se aisló. Hablaba solo con la madre. Pero empezó a necesitar un pecho de hombre, para abrirle su pecho. Lo encontró en aquel rubio pecoso y chúcaro, "buena pierna" para una "rabona" a clase, de esas que se gastan pitando tabaco, papel y fósforos robados y conversando sobre cosas superiores de varones: por ejemplo, amores. Empezaron como probándose, y a los pocos días ya habían desembuchado sus secretos.
Los de Alejo eran varios; pero punteaban dos: un amor sin cura por Ernestina, la hija del viejo Santana, y unas ganas sin fin de agenciarse un camioncito para hacerlo roncar por esas cuchillas. Claro, las dos cosas se juntaban allí no más: hacer unos pesos y "acollararse" enseguida. Se iba el rubio por esos mundos de la fantasía, hilvanando proyectos. Se iba como disparando del pequeño mundo donde había nacido y crecido entre unos pocos chanchos, dos yuntas de bueyes, tamango y tierra, heladas, maíz asado y boniato cocido. A Severiano le gustaba verlo agrandarse en aquellos planes que siempre terminaban en una casa grande con ventanas de vidrio y piso de baldosas; una punta de gurises bien -pero bien- gordos; y claro, el camioncito siempre "como un chiche", a disposición del dueño.
Después largaba el propio Lemos su "repertorio militar", como le llamaban entre los dos, que también tenía su final: una comisaría o un cuartel lleno de milicos bajo las órdenes del comisario o del coronel don Severiano Lemos y Márquez. Nunca se lo confesó al amigo; pero comparando "a golpe de vista" uno y otro programas, hallaba que el del pobre Alejo quedaba "hech'una nadita" al lado del suyo. Fue después, dándole vueltas a ambos por aquí y por allá, mirándolos "grano a grano", pasando en limpio las ventajas y los inconvenientes, cuando Severiano empezó a notar que de a poquito se iba agrandando lo del amigo. Nunca tampoco se lo confesó a Silva; pero llegó hasta a encontrarse, allá por no sabía qué rinconada de sus cavilaciones de futuro milico, una como cierta envidia por aquella alegría sencilla, pura, y sobre todo barata, del futuro camionero.
Se les iban las tardes enteras en aquellos contrapuntos de varón a varón. Allá a las cansadas uno de los dos miraba el sol y les ponía fin:
-Bueno ché, no te olvidés que todavía ta sin comprar el camión y sin nombrar el milico...
Así nació aquella amistad. Duró poco; justamente por la costumbre de la repetición del tercero. Mientras Severiano hacía el último, Silva recién empezaba el primero. Tuvieron que separarse. En silencio, se separaron. Pero cada uno saboreando en lo hondo una convicción: la de que aquella amistad no terminaba -no podía terminar- allí. Y otra convicción: la de que muy cerca de aquel día y aquel lugar, los estaban esperando, el lugar y el día donde y cuando habrían de encontrarse el milico y el camionero -cada uno en pleno camino de la vida- a reatar la amistad vieja y recordar los tiempos en que se hacían la "rabona" para pitar juntos y contarse desgracias y planes.
Durante los dos años y pico que pasaron después del "encontronazo" con el padre, Severiano se guardó muy bien de echar un solo palo más de leña en semejante hoguera. Un poco por sí y un mucho aconsejado por la madre, trató de que el asunto se fuera enfriando y las cosas volvieran a su lugar. Hizo lo que pudo -y pudo mucho más de lo que él mismo hubiese creído- por mostrarles buena cara a las soberanas "lunas" del viejo. Les aguantó a los hermanos cuanta "judiada" se les ocurrió inventar para escarmentarlo por "renegau y mala idea". Se "ayeitó" a cuanta "ocupación pa negro" le reservaban de común acuerdo para curarlo de pretensiones. Y así.
A los cuatro años de haber dejado la escuela, parecía uno más entre aquella gente pegada a la tierra como costra. El padre lo saludaba casi todos los días y hasta le dirigía la palabra y le aceptaba algún mate. Los hermanos le hablaban de igual a igual. Severiano había logrado cumplir con un pedido que le hizo la madre en un aparte, después de la noche del lío:
-¿Sos o no sos hijo mio?
-¡Mire qué pregunta!
-¿Sos o no sos?
-Pues y seguro.
-Bueno, entonces te ordeno.
-¿Lo qué?
-Que te aguantés. Sereno, aguantate. Sereno como...
-¿Como qué?
-...como... un hombre...
-Tamos solos; diga lo qu'iba' decir.
Entonces ella lo encaró, y con una mirada que nunca hubiese creído Severiano que pudiese salir de aquellos ojos apagaditos que él siempre había visto allí mismo toda la vida, le hizo oír:
-¡Com'un Márquez que sos!
Y él, chamuscado por aquella mirada:
-Seguro que me v'i'aguantar.
Cumplió. Tanto cumplió, que traspasó los límites precisos que la mirada le había impuesto al mandato. Pues llegó a confesarse que si lo otro no salía, él era capaz de enchiquerarse allí hasta que las cosas aclarasen, así fuera por el resto de la vida.
Ahora él se daba cuenta de que todo esto no ocurría en el verdadero Severiano Lemos, sino en otro Severiano Lemos que aquel encontró allí un día y sin buscarlo. Mejor dicho lo encontró el otro. Lo encontró y se le metió en el cuero. El suponía que debió haberlo agarrado dormido durante aquellas noches de cansancio y tristeza. Y suponía más: suponía que pudiera haber sido la pobre vieja, quien dolorida de verlo en tamañas apreturas, se le hubiese acercado en la oscuridad de aquellas noches, para hacerle entrar, a fuerza de quién sabe qué, aquél fulano extraño que a él -al verdadero Severiano Lemos, más Márquez que Lemos, de la sangre caliente de los entreveros legendarios, de los sueños rojos del primer tercer año de la escuela- llegó más de una vez a producirle verdadero asco con su pasta de canario "come gofio", el espinazo hecho un arco de mirar para abajo y escarbar la tierra. Vergüenza le daba acordarse de las lejanas conversaciones con el rubio Silva. Nunca más se habían visto con el amigo viejo. Pero a Lemos le habían "noticiado" que el otro ya llevaba cumplida la primera parte del programa aquel que había escuchado de sus propios labios. Se había casado. Y eso no era nada; se había casado antes de terminar el primer tercero. Y eso todavía era poco; ya iba en el cuarto o quinto gurí de aquella tropilla de ellos que quería formar. Nada le habían dicho a Lemos sobre lo del camión, y hasta le extrañó no haberlo sentido ni saber que alguien lo hubiese sentido aunque fuera roncar por aquellos lugares donde, entonces, un ronquido de motor era cosa tan rara como un aullido de tigre. Más conociendo el empuje de aquel bárbaro, Severiano daba por seguro que andaría no más levantando polvareda por esos caminos con el aparato.
Por ahí andaba, perdido entre esa "sinfinidá e'barullos", la tarde que lo llamó la madre para leerle una carta "con letra e'libro", firmada por un tal coronel Márquez, de aquellos que de vez en cuando Severiano oía nombrar, y que al fin resultó además de tío suyo, padrino de confirmación -"sin confirmar"- según se lo aclaró la propia madre antes de empezar a leer. Cortita era la carta. Decía que un pedido de cuatro años atrás, de la destinataria -que era, ni más ni menos que la misma vieja lagrimienta que leía- acababa de ser "concedido".
-¿Y qui'hay con concedido?
Preguntó Severiano abriendo los ojos. Se lo explicó ella y le leyó el final de la carta, donde se recomendaba que el ahijado bajase al pueblo "para recibir el alta".
-¡Alta!...
-¡El nombramiento, criatura!
Lo abrazó, lo mandó agarrar caballo y salió a prepararle la maleta. Todo coincidía con un paseo al pueblo que hacía tiempo venía proyectando Severiano. Por las dudas, combinaron decir que ese era el motivo del viaje.
Al día siguiente de ponerse el uniforme de guardia civil, Lemos estaba ya en su destino. La comisaría quedaba a poco más de dos leguas de su casa; pero no le dieron tiempo ni para "echarse un galopito" hasta allí, a llevar la noticia de cuerpo presente, seguro como estaba de que, por un lado la sorpresa, y por el otro la "pinta" que llevaba, acabarían por arrasar con las resistencias de aquellos "canarios atrasados" del padre y los hermanos. Y seguro como estaba, de que encima del cuerpo le llevaba veinte años de regalo a la madre. Se la figuraba llorando a las risas, como una gurisita.
No pudo. Con la entrada del invierno la milicada ya andaba dispersa por esas estancias, persiguiendo carneadores nocturnos. Solo entre las sierras y las puntas del Parao, absorbían las tres cuartas partes del personal policial. Precisamente para hacer guardia en campos de un establecimiento incrustado en plena sierra, fueron las órdenes que recibió Severiano del escribientito cara de tamango que lo recibió en la comisaría. A Lemos le dio rabia que el sotreta no se acordara ni de felicitarlo, sabiendo como tenía que saber, que él venía estrenando el cargo.
Llegó a la estancia ya a bocas de noche. Le dieron de comer, le indicaron el potrero de la caponada y el lugar por donde obligadamente debía pasar el "amigo de lo ajeno" con su carga. Era un cañadón bordeado por dos lomas erizadas de rocas como cuchillos.
Eligió sitio, escondió el caballo, tendió el poncho entre unas chilcas, luego se tendió él, abrazado a la carabina. Recién tuvo tiempo de pensar a sus anchas. Y pensó cuanto puede pensar un hombre en semejantes circunstancias: el cuerpo contra la tierra helada y bajo la noche helada, la cabeza llena de cuanto le había pasado en los tres o cuatro últimos días. Y más allá de eso, llena de cuanto le venía ocurriendo desde tres o cuatro años atrás. Y más acá de todo, llena de cuanto le estaba ocurriendo allí, mientras se sentía transformar en esa cosa chiquita que es un hombre en medio de un pedregal y frente al medio mismo del cielo de una noche bien grande y bien fría; casi borrado por los aullidos del viento, las carcajadas de algún zorro muerto de hambre, el canto lejano de un gallo, el quejido de los huesos contra el suelo duro, los gorgoritos de la barriga vacía después de doce horas de alerta.
Así tres noches seguidas. Antes de aclarar, se iba para las casas, donde pasaba el día. A la cuarta noche Severiano estuvo al borde de insinuar sus dudas sobre la existencia de ladrones. Se sujetó cuando le dijeron que la policía acostumbraba invernar allí. Entonces tomó una resolución: la resolución de dormir a pata suelta.
Con esa resolución, y con una neblinita suave, salió la cuarta noche. Llegó al desfiladero con la misma resolución, pero con la neblina ya pesándole en el poncho. Se acostó como para dormir como un comisario. Y dormido como un comisario estaba -según recordaba después, por lo que había soñado- cuando lo despertó, ya con la carabina empuñada, un ruido que no era el del viento, ni de los zorros, ni el de los gallos, ni el de sus propias tripas. Ya había amartillado el arma, cuando le salió -porque le salió solo- el grito formidable que como un animal a toda disparada recorrió de ida y de vuelta las soledades del cañadón silencioso. Y ya iba a bajar el gatillo, cuando a pocos metros alcanzó a divisar la silueta temblorosa de un hombre con los brazos en alto, recortada como una cruz contra el paredón de piedra.
Lemos se paró con el arma empuñada; caminó unos pocos pasos; se convenció de que era un hombre lo que temblaba más allá, próximo al bulto blanco de un lanar muerto. Alcanzó a insistir:
-¡Nómbrese, le digo!
Y oyó gotear el nombre de los labios casi muertos del medio muerto de enfrente. Lo oyó y se quedó ahí, temblando también él, como una sombra. Después bajó la carabina. Después salió al tranco rumbo al caballo. Después se pasó el pañuelo por la cara y el pescuezo. Montó y salió echando, rumbo a la comisaría. Antes de llegar se cambió de ropa, y apenas llegando, le tiró un envoltorio con el uniforme al escribiente cara de tamango que se quedó allí haciendo morisquetas.
Después, Severiano Lemos volvió al frote para su casa. Pasando y repasando aquella pesadilla bárbara de ochenta y tantas horas. Una pesadilla que por más vueltas que le daba en la cabeza, siempre empezaba con la "A" mayúscula de Alejo y terminaba con la "a" minúscula de Silva.
