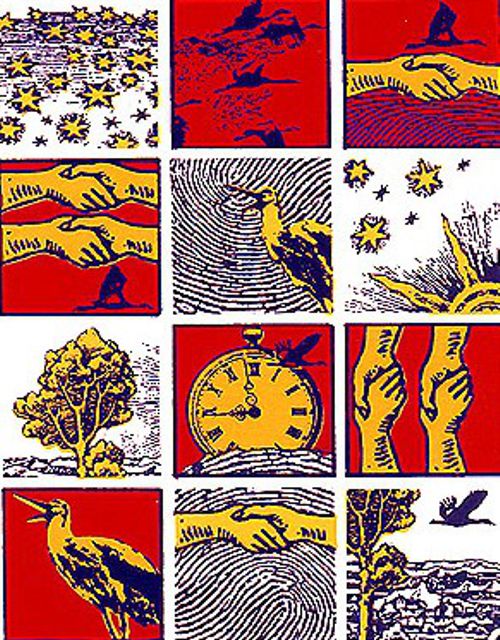
Compartir
AL PIE DE LAS LETRAS
Lunes
Por
Me desperté, esta mañana, en la casa de mis padres. Sé que no es la cama más cómoda del mundo, pero no he conocido otra, en la que se duerma tan a gusto como en esta.
Estaba soñando con otros mundos, cuando mi padre me llamó. Eran sueños de viajes, no uno sino muchos viajes, juntos pero no entreverados. Cada viaje tenía una forma clara, un conjunto de imágenes redondo, y otro, y otro. No puedo concentrarme en ver con más detalle qué hay en cada uno porque respondo al llamado del mundo despierto.
Entre sueños, la llamada de mi padre no es muy convincente:
-Está lloviendo -me dice, en un tono que incluye la pregunta: ¿te vas a ir igual?
En el campo, cuando llueve, las tareas son otras, uno no trabaja en lo que se hace de ordinario, no es tiempo de andar en la tierra. En el tono de pregunta de mi padre está esa concepción, esa idea de la vida que también está en mí; pero ahora ya no vivo aquí y las reglas del mundo de la ciudad son otras, unas que indican que hay que trabajar igual, por más que llueva o truene… Todo esto lo sé, pero no me pongo a pensarlo ahora, ahora simplemente obedezco a ese mandato citadino que tengo adentro, ya desde hace tiempo. Me visto, me lavo los dientes lentamente, pero convenciendo al cuerpo de que hay que salir.
Cuando estoy casi pronta me peino un poco los rulos con las manos; recién ahí me atrevo a acercarme a la ventana, miro la lluvia, ya no desde la perspectiva de quien está en duda de si salir o no bajo la lluvia, sino desde la de quien ya tiene tomada la decisión.
Llueva o truene, me voy. No pienso en nada, en nada de eso que podría asirme a la casa con una fuerza irresistible, como desayunar con mi padre esa leche fresca -calentita, recién salida de la ubre de la vaca- y quedarme con ellos haciendo nada, o casi: mirando por la ventana cómo llueve, una hermosa mañana de lunes.
Pero no, nada de ataduras, por más tiernas que sean, lo mío es la libertad, aunque en este momento no lo parezca. Parece, más bien, un yugo que se le coloca a uno sobre los hombros, y lo lleva ‑hocico hacia delante, como a los bueyes‑, rumbo a unas calles frías, con gente envuelta en abrigos grises y apurada; en la ciudad la gente siempre está apurada, pero en día de lluvia más, más; todo al revés.
Son dos mundos exactamente al revés: lo que en uno vale, en el otro no vale nada; así: dos caras de una moneda. Lo más terrible es que estoy en el canto de la moneda: por un lado sé que en la ciudad hay una independencia ¿una libertad? ‑¿en qué laureles estaría durmiendo cuando me fui creyendo que en la ciudad vive algo que se llama libertad?‑ que aquí no puede encontrarse, una independencia cara ‑todo en la ciudad es caro‑, el dinero, el dinero. En el campo: nada, casi no existe el e‑fec‑ti‑vo, ni falta que hace… Pero es eso, estoy en el canto, en la línea divisoria, entre los dos. Porque lo sé, debe ser que no me paro muchas veces ahí, como quien no quisiera caer, casi por azar, a un lado o al otro; entonces decido ‑como hoy decido salir‑, con lo que tengo, que vendría siendo: un sentir de campo bañado de ciudad; a la final,termina mandando el baño, pero en fin. Basta de pensamientos.
Voy al cuarto a despedirme de mi padre, que se volvió a acostar, boca arriba está; le doy un abrazo grande, grande, todo lo que puedo, con los dos brazos; y él se ríe, él siempre se ríe:
-Me voy a quedar en la cama un par de horas más ‑dice, otra de las ventajas de la lluvia en el campo: uno no tiene por qué madrugar.
Salgo, es una garuguita fina que ni moja tanto, está frío, pero es distinto a como, desde adentro, imaginaba. Aquí voy, mochila al hombro, rumbo a la carretera, a esperar el ómnibus; se ve que en la noche llovió bastante: está lleno de charcos. Todo el cielo está gris, no se divisan ni los cerros, y se ve que la lluvia va para largo, porque claridad no, no se ve por ningún lado.
El ómnibus llega rápido; debe ser por el día feo que viaja poca gente. Mientras el rinoceronte azul va entreparando ya veo que viene Fernando al volante; esto me da una gran tranquilidad, él es un conductor hábil y cauto; desde que tengo recuerdo maneja en esta ruta, pero es mucho más que eso. Fernando, morocho, de rulitos, es una bendición. Lo quiero como a un amigo íntimo, como a un hermano casi; él siempre tiene un consuelo para todo el mundo; es poseedor de una montaña de chistes y de comentarios chispeantes tan grande, que parece no agotarse jamás. Viajar con Fernando es el alivio para cualquier pena; conoce vida y obra de todas las personas que viven a lo largo de esa ruta, que es larga, de aquí hasta la capital.
Subo y le doy los buenos días; él hace como que no me da mucha bolilla, ni me cobra el boleto, porque está ocupado, además de manejar, en hablar con una niña. La niña va junto a él, debajo de los abrigos, mochilita a la espalda, rumbo a la escuela, y le hace un cuento a Fernando, sobre un tal Juancho.
-¿Quién es Juancho? -pregunta Fernando. La niña responde:
-Juancho -como diciendo: no te hagas el sonso, que bien sabés quién es Juancho.
Yo, medio dormida como estoy, lanzo:
-¡El lagarto!
Y ya Fernando le cuenta, que sí, que tiene un lagarto Juancho, que lo agarra de la cola y se queda con la cola en la mano, y el lagarto sigue andando y se come una fila de huevos; no sé de dónde aparecieron, pero el lagarto se comió un montón de huevos; la niña se ríe, y yo también.
El rinoceronte azul para; la niña, pequeñita, dice chau y se baja frente a la escuela. Me lamento, tengo que lamentarme por algo:
-Esa niña, tan chiquita, va a la escuela, ¡lloviendo!
Fernando me sigue el tren:
-¿Y qué tendría que hacer?, ¿no ir a la escuela? -me cobra el boleto-, va a la escuela hace años, yo creo que desde que nació. Y yo, insisto:
-¡Ay, con este día!
Fernando me habla de la niña, que es hija de Gustavo, aquel compañero nuestro de la escuela, y la madre también va a la escuela porque es la cocinera, pero ella va en la moto. Así, yo creo que Fernando se alimenta de la vida de esa gente, de esa fuerza.
Sigo hacia el fondo con mi pesadez y él sigue la charla, ahora con un hombre grande, que viaja en el primer asiento. Me siento más atrás, junto a una ventana; veo el día, con su lluvia, desde este lado del vidrio. El rinoceronte azul sigue andando, cada tanto para, suben y bajan otros niños rumbo a la escuela, y las maestras. Muchos jóvenes van rumbo a la capital, después de un fin de semana en la casa de los padres.
Me saco los championes, primero que nada, y después me entreduermo, que el día está para eso; hasta que llegamos al pueblo; otros muchachos suben y bajan.
Una parejita joven se despide bajo un paraguas. Se dan un beso largo, y otros, y otros, y otros más, más cortos; él se queda y ella se va. Al final ella se va, le pone fin a la despedida; parece que si por él fuera se quedarían allí, besándose toda la mañana.
Entrecierro los ojos de nuevo; ahora viene la parte más difícil de la ruta, angosta y con una joroba justo en el medio, que se ha llevado a tantos amigos; ahora mojada, pero no voy a pensar más en eso porque hoy, por suerte, conduce Fernando, y él es cauto, además de todo, cauto; y acostumbrado a transitar la ruta una vida entera, invierno tras verano, y más invierno.
Me entrego al entresueño, pero no me toma del todo; quizás, justamente, porque dormí demasiado bien en la casa de mi padre. Veo algún que otro pensamiento que viene, sobre la capital, pero lo aparto; no, aún no llegamos, aún vamos andando, cada vez más poblado, pero siempre entre los campos. Voy acá, con cierta nostalgia cargada en el pecho y en todo el cuerpo, que va pesado, no quiere moverse ni hacer nada; apenas los ojos se entreabren, para ver que afuera llueve y llueve.
No lo quiero pensar, pero sé que es una nostalgia por tenerme que venir, alimentada por la lluvia; al final no sé de qué me quejo; si me vengo es porque quiero, o si no, pensá un poquito en los otros. Fernando, por ejemplo, él viene y va, viene y va, ese es su destino, siempre en el camino, llueva o truene, con un humor a prueba de balas. Y la niña, la niña tan viva y contenta, rumbo a la escuela. No hay por qué quejarse de nada.
Me entredespierto en el pueblo siguiente, sube gente, más estudiantes y también gente que va a trabajar a la ciudad; suben y suben pero no tantos como para que el rinoceronte azul llegue a llenarse; debe ser por el día feo.
A mi lado se sienta una mujer corpulenta, de piel oscura, pelo largo y lleno de rulos; se saca la campera, se la extiende por encima como un acolchado y se dispone a dormir. Así son las cosas, todos salimos de nuestras camas y renovamos el sueño un rato más, al lado de un desconocido.
Más adelante, unos muchachos toman mate y departen alegremente, sobre los estudios y los amigos viene la cosa, y sobre el fin de semana que pasaron en el pueblo. La charla es como un arrullo, el sonido de las tripas del mate, una y otra vez, les hace de estribillo.
Ya ronca la mujer, a mi lado, y la charla de los muchachos -con el grrrr del mate-, es como una canción de cuna. Me duermo, finalmente, me reencuentro con la sensación acogedora que tenía allá, en la casa de mi padre.
Me entredespierto, ya con las casas, las calles de la capital, la mujer que duerme a mi lado, pero todo es como parte del mismo sueño. Siguen grises el día y el cielo, como si hoy no fuera un día destinado a aclarar sino a mantenerse en eso: el mundo de los grises.
La gente se dispone a ataviarse, con sus sacos y camperas y mochilas, a abandonar el rinoceronte azul que rueda, en la terminal de la ciudad. Aún sin entusiasmo, me dejo rodar hacia abajo, también yo. Al lado del rinoceronte está Fernando, ágil y dispuesto; entrega los paquetes y las valijas a la gente. Con la mano en alto, le hago unos dibujos en el aire; me responde con su silbido y buenos deseos: que te vaya bien; le respondo: a ti también, con una alegría que se me contagia de él.
Me pierdo entre la multitud de la terminal, que parece estar despierta y apurada desde hace mucho rato; como si no existiera, para ella el sueño, ni otros mundos, ni lo lento.
