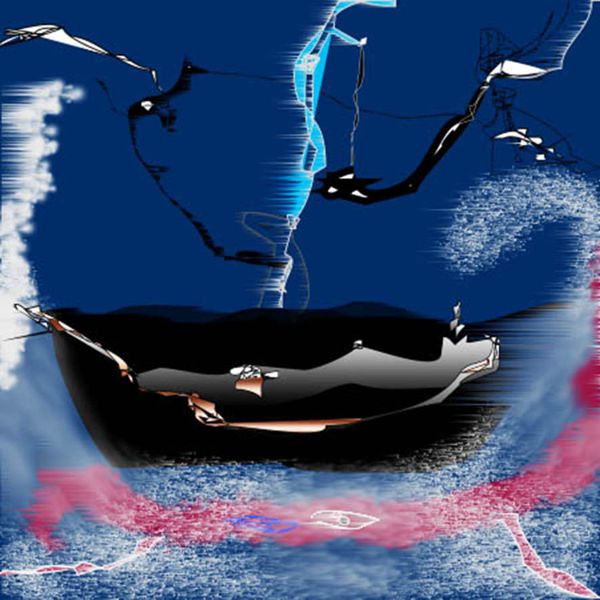
Compartir
AL PIE DE LAS LETRAS
Fue el inicio
Por Daniel Otero
Han pasado casi cincuenta años. No fue el primero ni el mejor libro que leí. Otros en mejor estado, calidad y temas diversos, lo sitian. Él resiste. Está en el lugar más visible. Cada tanto lo abro y casi no llego a reconocer las letras de mi nombre en su primera página.
Era lector de todo lo que llegaba a mis manos. Esperaba con avidez el periódico y semanario que llegaban a casa los viernes ‑solo ese día podíamos darnos el gusto‑, que me aseguraba un fin de semana de lectura en sociedad con mi abuelo, emigrante español, carpintero autodidacta y comunista.
Esto último nunca me lo dijo, pero yo pensaba que otra cosa no se puede ser cuando uno es emigrante español y carpintero.
No eran simples lecturas. Él siempre contribuía con comentarios y observaciones, exigiendo aportes críticos sobre ellas. El autoritarismo político que vivíamos, y sus recuerdos, muchas veces lo hacían llamar a silencio. La seguridad de la familia y no ganarse la enemistad de posibles clientes y vecinos era trascendental.
A pesar de mi casi nula experiencia, creía que él era un buen lector. Sus libros estaban desperdigados por su casa y siempre pensé que sus lecturas eran muchos más que los libros que tenía y dejaba a mi alcance. No tenía una biblioteca en su casa.
Veranos tórridos, tiempo disponible y búsqueda paciente y disimulada, me llevan a descubrir en sus libros historias, fracasos, victorias, miserias, aventuras, amores imposibles y posibles y… lo maravilloso de la literatura erótica y el secreto de su lectura a escondidas.
Muchos de esos libros él los prestaba sabiendo que no volverían. Yo entendía el préstamo pero, a diferencia de él, me dolía la no devolución. Los libros los sentía como míos, pero no lo eran. No ocupaban un lugar en mi mundo.
Otros, por seguridad, terminaban prolijamente enterrados a la espera de mejores tiempos políticos. Yo imaginaba que esos libros eran como sus viejos compañeros de lucha: cercanos, enterrados, desaparecidos.
En esa época la casa editora MIR, de la Unión Soviética, le permite, sin grandes gastos, tener abundante lectura y libros de obsequio para mí y mis hermanos, pero de calidad literaria dudosa. Eran libros sin dueño. Se perdían, se olvidaban, se prestaban. No eran míos, no los había elegido, no los sentía propios y no tenían su lugar.
Yo abrigaba la necesidad de tener cerca y resguardar mis lecturas y secretos. Mi abuelo, cómplice de infinidad de lecturas, español, carpintero y para mi… comunista, nunca me sugirió tener una biblioteca. Él era el indicado para hacerla, pero no se la pedí.
Quizás por su historia y edad, los libros ya no eran parte de su vida. Yo sentía que, al igual que sus trabajos como carpintero, los libros estaban en sus manos solo de paso, para que luego otros los utilicen, disfruten, compartan y mantengan.
En cambio, para mi perder algunos libros suponía estar perdiendo una parte de mi pasado y limitando mi futuro, que consideraba funcional a mis lecturas. Los necesitaba tener y releer. Era pensar mi mañana con mucho del ayer.
Eran tiempos políticos difíciles y el profesor de literatura no contaba con nuestra simpatía ni política ni afectiva. Parte de sus colegas y estudiantes ‑y me incluyo- no lo considerábamos “políticamente correcto”.
Solo con su estética y aptitud ponía distancia: prolijo, con traje y corbata, bien peinado, calzado brillante. Su clase comenzaba y terminaba en hora, cerraba la puerta del salón, pedía silencio y no interrumpirlo, era exigente, nunca se apartaba del programa ni se refería a temas no específicos de su materia. Siempre me lo imaginé solo, en una casa grande y oscura. Era triste y arrogante. Se decía apolítico, pero lo veíamos como un integrante de las “fuerzas oscuras del poder reaccionario”. Esto último sin ninguna prueba. Personaje en las antípodas de mi abuelo emigrante, español, carpintero y comunista.
No recuerdo su nombre, pero sí sus clases. Con él comencé a descubrir otra literatura y otras lecturas. No sé si mejores o peores, pero sí diferentes.
En sus estructuradas clases aparecía siempre con dos o tres libros que estaban prolijamente forrados con papel transparente que, enfatizaba, evita su deterioro pero permite ver la tapa.
Comentar libros por fuera del programa establecido era la única libertad que se daba en los últimos diez minutos de clase, y para mí era un disfrute. No parecía importarle si a los alumnos les interesaba lo que decía, pero con él descubrí autores y libros.
No recuerdo por qué en ese libro, recomendado y comentado por un docente no querido, fue donde gasté aquel poco dinero que me daban mis padres.
No le hice caso y no lo forré con papel transparente. Sus hojas ásperas y de muy mala calidad están amarillas, los colores de su tapa casi no existen y sus puntas están deterioradas. Pero su trama y sus personajes nunca se me olvidaron.
Ese libro fue el inicio de “mi” biblioteca, con “mis” libros, que puede no ser buena pero es mía, guarda mis lecturas, es mi respaldo laboral e intelectual y esconde secretos. Es mi historia, mis estudios, mis aventuras. Es una biblioteca abierta como lo hacía mi abuelo, pero ‑lista de nombres mediante‑ lo que se va, tiene que volver.
Ese libro, “El país de las sombras largas” de Hans Ruesch, recomendado por un profesor que no era “políticamente correcto”, no fue el primero ni el mejor de los que han pasado por mis manos. Fue el inicio de muchos libros que yo elegí, compré, compartí, y de una biblioteca cuya primeras tablas fueron puestas por aquel abuelo emigrante, español, carpintero, pero que ‑hoy lo sé‑ no era comunista y si anarquista.
