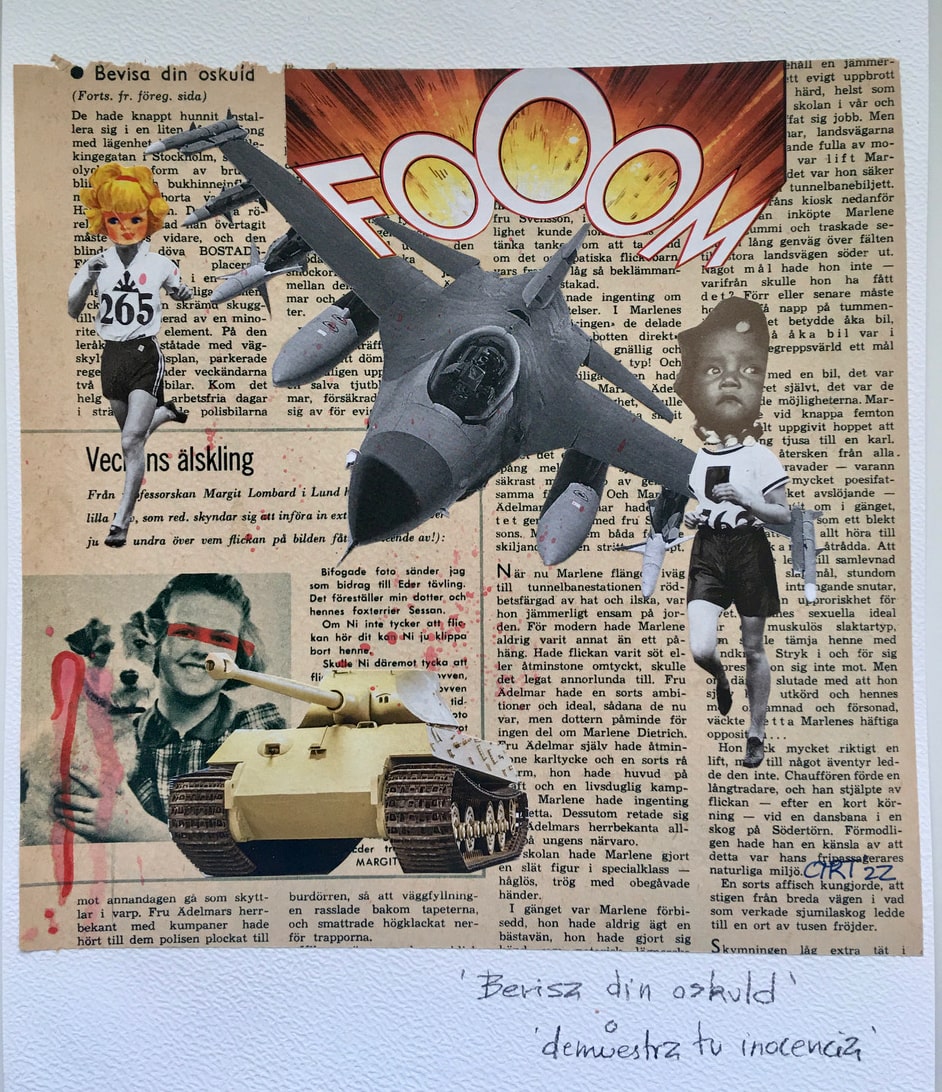
Compartir
VADENUEVO DE COLECCIÓN: DEL NÚM. 60 (SETIEMBRE DE 2013).
El azar del destino
Por Nicolás Grab
La emocionante aventura que revelaré aquí ocurrió en 2009, cuando como en otros años accedí a servir a la comunidad internacional cumpliendo un contrato de unos meses en Ginebra. Fue inmediatamente antes de que, vuelto al Uruguay, me engancharan en Vadenuevo, con todas las consecuencias que ello ha tenido para la cultura nacional.
En esa oportunidad, antes de mi contrato, fuimos con Armida y Felipe hasta mi lejana tierra natal en las doradas planicies que baña el Danubio, para decirlo sin arrebatos poéticos que aquí estarían fuera de lugar, aunque me queda la duda de si el Danubio (que nunca fue, ni es ni será azul) las baña o las riega y no estoy seguro de que las planicies fueran doradas, y lo que pude ver desde la autopista no lo aclara.
O sea que, ya me entendiste, pasamos unos pocos días en Hungría. Y los hechos que serán núcleo o médula de mi narración acontecieron el día siguiente a nuestra llegada a Budapest.
La actividad programada para los días que pasaríamos allí se organizó jerarquizándola convenientemente, sobre la base de empezar por lo más trascendental. Fuimos, pues, la primera mañana, al "Gran Mercado": el Nagycsarnok, para que nos entendamos sin equívocos. Ocupa un edificio céntrico con estructura de hierro, de excepcional interés arquitectónico que no te describiré porque solo sabría decirte que tiene dos plantas. El Mercado es un verdadero templo dedicado al culto y la preservación de las maravillas artesanales que la sabiduría popular hace sobrevivir en aldeas de Hungría y talleres de China.
Pero me estoy adelantando a los acontecimientos, defecto muy grave a menos que se haga con alguna finalidad sutil, que en este caso está ausente por completo. Porque debí haber relatado, antes de describir el lugar, cómo llegamos hasta él.
No me refiero al camino recorrido desde el hotel, que era bien fácil de trazar y seguir con la ayuda del GPS, creación portentosa a cuyos inventores rindo aquí mi homenaje lleno de reverencia y admiración, pero cuya naturaleza no explicaré a quienes la ignoren porque la digresión me llevaría a ramas muy altas del árbol de mi pensamiento, fijate qué imagen tan redonda me salió.
No, decía: no me refiero al camino recorrido hasta el Gran Mercado, sino a que tuvimos que dejar el auto a cuatro o cinco cuadras, en un lugar destinado según inequívocos carteles al estacionamiento por tiempo limitado. En los países de la civilización, este invento, de que te dejan estacionar pero solo por cierto tiempo, funciona con un artilugio que no sé cómo se llama (los franceses lo llaman macaron) que se deja dentro del coche, visible desde afuera, y permite saber si se ha sobrepasado el tiempo permitido.
En la circunstancia de nuestra visita al Gran Mercado no podía haber problema. El tiempo autorizado era de tres horas, y obviamente a nadie se le ocurriría destinar más tiempo a esa visita.
Volvimos algo más de cuatro horas después. La contemplación de la estructura arquitectónica, la plática con las personalidades que allí encontramos, la visita al mediodía (impuesta por la urbanidad) a los comederos de la planta alta, y alguna otra actividad que ahora puedo estar olvidando, hicieron que pasáramos allí algo más de tiempo que el límite del estacionamiento.
Ninguna consecuencia habría tenido ese detalle si las autoridades húngaras actuaran presumiendo, como es debido, la bondad y la buena fe intrínsecas de los seres humanos. Pero descubrimos que no ocurría así, y este descubrimiento tomó la forma de un joven uniformado al que, cuando nos acercábamos al auto, vimos alejarse de él después de dejar en el parabrisas un objeto rojo.
Yo, al advertir eso desde alguna distancia, corrí o hice lo más aproximado que permitía la vetustez de mi osamenta y desde lejos dirigí al funcionario un llamado estentóreo aunque correcto. Él, entonces, volvió atrás sin gran entusiasmo mientras yo llegaba y procuraba recobrar algún aliento. Así nos encontramos junto al coche.
El joven representante de la autoridad me miró y, apuntando al auto con el índice derecho, me preguntó si era mío. Yo, aplicando una táctica sagaz y bien demostrativa de mi agilidad mental y mi experiencia de las cosas del mundo, contesté adelantándome a toda posible recriminación:
- Sí, y estamos llegando tarde.
Con una expresión que podría calificarse de reprobatoria, el inspector, sin dejar de mirarme, desvió entonces la mano cuyo índice apuntaba al auto y con ella, en un gesto que me pareció deliberadamente pausado, apartó la manga del otro brazo. De este modo dejó a la vista en la muñeca izquierda un reloj cuyas características no vi ni sabría describir. Procedió a mirarlo con la misma parsimonia para emitir después este dictamen:
- Más de una hora y cuarto.
Llegados a esta altura, tengo que pedir al lector que no malinterprete los elogios que dedicaré a mi propia actuación. Pueden no corresponder a los cánones convencionales de la modestia; pero no decir que procedí de forma magistral sería escamotear lo más destacado del episodio. La humildad es lo único que me impide confesar que, en realidad, mi actuación fue mucho más notable que lo que surgirá de esta fiel versión.
Con la serenidad más absoluta, como quien propone algo que interesa más a su interlocutor que a uno mismo, pregunté:
- ¿Usted me permitiría decirle algo en... veinte segundos?
Mi tono era calmo mientras dirigía a mi joven interlocutor una mirada intensa, de mi ojo derecho a su ojo izquierdo y viceversa. (Viceversa no quiere decir que él también me mirara de ese modo, sino que también mi ojo izquierdo miraba su ojo derecho.) Todo ello de forma que, sin pizca de actitud amenazante, hacía sin embargo imposible la negativa.
- Lo escucho.
El inspector replegó los brazos y los cruzó sobre el pecho. Su gesto sugería un vago interés sin caer en ninguna magnanimidad condescendiente. Yo hice una pausa.
- Sesenta y ocho…
Pronuncié estas palabras iniciales con máxima lentitud, recalcando con los gestos su importancia extrema. Seguía mirándolo a los ojos, pero ahora con una sonrisa más bien triste que comentaba la magnitud de lo que le estaba revelando. Mis dos manos, con un movimiento leve y lento para subrayar la trascendencia excepcional de las palabras, le mostraban sus palmas y los dedos estirados (en lo posible también el meñique izquierdo que tengo torcido desde hace mucho).
- ...casi sesenta y nueve...
Aquí mi sonrisa triste se acentuó y mi mirada adquirió la más honda expresividad, como diciendo que contaba con la comprensión del joven interlocutor para apreciar algo tan extraordinario. Mis manos, con los diez dedos abiertos (el meñique chueco lo posible), chocaron entre sí en el aire y se movieron juntas como manifestando mi propio estupor ante tamaña enormidad, aunque nada aclaraba todavía si los 68 o los 69 eran kilómetros por hora, o los millones que había perdido con la crisis, o los días que llevaba sin comer postre, o qué. El gesto del inspector había pasado de la autoridad firme y tranquila a una especie de desconcierto pasmado, con un progresivo descenso de su maxilar inferior.
- ...años atrás, ...cuando yo tenía tres años...
Estas palabras desataron el nudo del misterio, o por lo menos una parte, porque todavía no se vislumbraba por dónde venía todo el negocio. Pero lo importante es que produjeron algunos efectos que te invito a considerar. Por un lado ponían de manifiesto mi edad a través de una suma (68+3, o 69+3) que tal vez estuviera al alcance del funcionario, y esto equivalía a un modo sutil y cortés de decirle que yo no era un pendejo imberbe como él. Y al mismo tiempo ponían en mi haber todo el tierno atractivo de una edad tan encantadora. ¿Quién sería capaz de sancionar por infracción de estacionamiento a un niño de tres años?
- ...emigré de Hungría con mis padres, a Sudamérica.
Terminé así de despejar las incógnitas rematando la frase con naturalidad. Pero la entonación y los gestos advertían que lo dicho era mera introducción y lo importante estaba por llegar, resaltada su trascendencia por la larga pausa que siguió.
- A Y E R...
Esta palabra no podría haberse pronunciado con énfasis más dramático. No alcé el tono, pero cada una de las seis letras (sí, seis: "T E G N A P") fue articulada como si hubiera tenido un significado propio abrumador.
- ...llegué a Hungría con este auto.
La pesadumbre de mis gestos clamaba la ironía cruel de la situación.
- Y hoy... me pasa esto.
Mi alegato, que seguramente no violó el plazo de 20 segundos, se cerró en tono de tristeza pura, sin rebeldía ni resistencia, en un clima de emoción compartida que nos envolvía. Mi sonrisa apesadumbrada siguió yendo al joven funcionario de mi ojo derecho a su ojo izquierdo y viceversa, en el silencio largo y penoso en que él meditaba sobre el arduo dilema.
El veredicto se hizo esperar.
- Pues, señor, yo tengo que atenerme a mis reglamentos…
Pero el presagio siniestro de las palabras contrastaba con las esperanzas que el tono permitía alentar. Porque el que ahora hablaba era un ser sensible y solidario, que invocaba las normas a que estaba sujeto solamente para explicar sus propias dificultades.
- Usted ¿reside en Francia?
Porque el auto era un Peugeot y tenía matrícula francesa. Expliqué la situación y nuestra condición de residentes en Uruguay.
- En ese caso, las autoridades francesas no van a tramitar el cobro de la multa que nosotros les enviemos. No le digo esto oficialmente, pero la multa no va a tener ninguna consecuencia. De modo que...
Y diciendo esto retiró del parabrisas el sobre de plástico rojo que contenía la notificación de la multa y lo puso en mis manos.
- ...yo cumplo en aplicarle la multa de su infracción y usted, aunque yo no se lo haya sugerido, puede guardarla y no necesita hacer nada porque no tendrá consecuencias.
Yo, muy serio ahora y sin mi sonrisa triste, compuse lo mejor que pude una declaración de solemne gratitud, que fue correspondida por sus deseos de feliz estadía y buen retorno.
Y nos fuimos.
Son muchas, desde luego, las reflexiones que puede inspirar este relato tan emocionante. Pero ante todo muestra cuánto influye, en el curso de los acontecimientos y en los destinos humanos, el mayor o menor acierto con que se hace frente a las situaciones de riesgo o de adversidad. Porque, admitiendo como estoy obligado a admitirlo, y ya lo he dicho, que mi desempeño en esta circunstancia fue magnífico, cabe preguntarse en qué habría acabado todo el episodio sin esa reacción tan notable. Es fácil imaginar hipótesis bien sencillas. Supongamos que yo no supiera húngaro y no hubiéramos tenido ningún idioma para entendernos con el inspector de tránsito. O, más simple todavía: que hubiéramos llegado al auto después de haberse ido el inspector. ¿Qué habría pasado entonces, en vez de lo que pasó gracias a mi reacción tan brillante?
En realidad, pensándolo bien: exactamente lo mismo.
