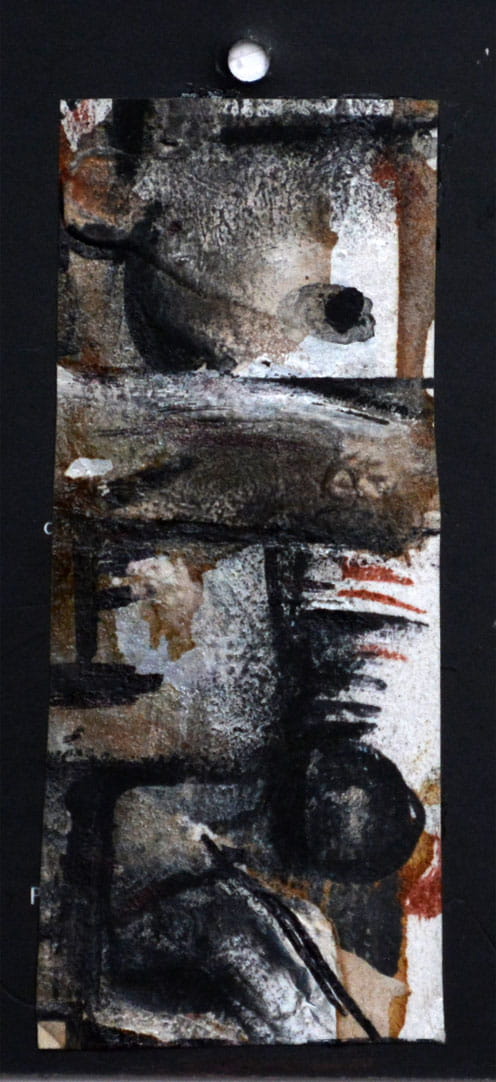
Compartir
LEER Y ESCRIBIR: ESTO ES, Y NO OTRA COSA, LA ALFABETIZACIÓN
El “excedente letrado”
Por Santiago Cardozo
El lenguaje… el lenguaje…, decía mi abuelo -dijo Renzi-, esa frágil y enloquecida materia sin cuerpo es una hebra delgada que enlaza las pequeñas aristas y los ángulos superficiales de la vida solitaria de los seres humanos, porque los anuda, cómo no, sí, los liga, pero solo por un instante, antes de que vuelvan a hundirse en las mismas tinieblas en las que estaban sumergidos cuando nacieron y aullaron por primera vez sin ser oídos, en una lejanísima sala blanca y desde donde, otra vez en la oscuridad, lanzarán también desde otra sala blanca su último grito antes del fin, sin que su voz llegue, por supuesto, tampoco a nadie…
Ricardo Piglia - Los diarios de Emilio Renzi. Años de formación
La escuela como maquinaria reproductora del orden social establecido
El problema de la reproducción de las condiciones generales de existencia y de la distribución de los roles sociales por parte del sistema escolar es en sí mismo un problema que deberíamos enfocar desde un punto de vista diferente al que, habitualmente, asumimos para considerar las cosas. Este otro punto de vista, a sabiendas de la complejidad de la cuestión (de las múltiples dimensiones o aristas de lo planteado), no es sino el de la escritura.
Ciertamente, la institución escolar está diseñada para reproducir la estructura social que la creó, con el fin de mantener una homeostasis social que asegure que cada persona se mantenga en el lugar que le fue asignado. Pero un pequeño “problema” impide que las cosas sean tan lineales, tan “sociológicas”, digamos -a lo Bourdieu y Passeron-: la escritura. Exceso de fe, se me dirá; ingenuidad, podrá reprochárseme; ignorancia de los diferentes aspectos de la estructura social que determinan las posiciones que cada cual está más o menos condenado a ocupar y reproducir, se concluirá, con la fuerza de la “sociología de la reproducción”. Sin duda, y no. Pero, de todas formas, la cuestión de la escritura sigue ahí, horadando la institución en la que se enseña, abriendo un espacio para la aparición de un sujeto capaz de poner entre paréntesis el propio lugar que lo ha “engendrado”.
La fuerza del constructivismo en la educación
Recordemos que en los años noventa se instaló con inusitada fuerza (sobre todo, una fuerza editorial y moral) esa perspectiva cognitiva del aprendizaje que se llamó constructivismo, procedente de geografías al menos “inmaduras” en términos de una concepción política de la educación, como lo fue la España posfranquista. De inmediato, se separaron las aguas: de un lado, una pedagogía tildada de tradicional, conservadora, que no tenía en cuenta los procesos de aprendizaje de los alumnos y que daba las cosas como acabadas de antemano, sin un proceso de sucesivos pasos de construcción del conocimiento que fuera aproximando a los alumnos a aquello que se quería enseñar, y, del otro lado, esta nueva forma de ver las cosas, que tenía en cuenta los intereses de los educandos y partía de sus aprendizajes previos (todo un nuevo lenguaje se impuso como signo de los tiempos modernos que comenzábamos a respirar con una solapada violencia teórica que, a decir verdad, pasaba por alto la naturaleza profundamente política de la enseñanza).
Dibujado el nuevo mapa pedagógico y didáctico de la enseñanza, sobre todo la primaria, la lectura y la escritura dejaron de escribirse juntas: de los procesos de “lectoescritura” pasamos a los de lectura y escritura, cada uno por su lado. Las investigaciones al respecto justificaban la separación. Sin duda. Pero, de la mano del saber teórico y técnico presupuesto y desarrollado por las nuevas formas de enfocar las cosas, perdimos una cuestión centralísima: la percepción del carácter político de la amalgama “lectoescritura”, la necesidad de trabajar en conjunto la ahora vilipendiada “comprensión lectora” (sustituida por el nombre simple de “lectura”) y la escritura.
Un sucedáneo invertebrado del cambio de ambiente fue la idea de contextualización de las dos prácticas tradicionales de alfabetización. Así pues, redacciones como “La vaca” o “Las vacaciones” (la homofonía parcial es pura coincidencia) fueron consideradas una rémora de esos tiempos oscuros, carentes de fundamentos, no sustentados en la psicología cognitiva del constructivismo. Condenadas como prácticas tradicionales, los aires renovadores procuraron, con todo éxito, extirparlas de las aulas. El argumento era sencillo: nadie, ningún alumno, escribía en la vida real ese tipo de redacciones, completamente desligadas del contexto al que cada estudiante pertenecía o al que eventualmente iba a pertenecer. Entonces, quedaba por el camino uno de los sentidos más fuertes de la palabra “escuela” (scholé): la suspensión del tiempo y el espacio de la vida cotidiana, que es la vida de la “oikonomía”. La escuela como un lugar en el que el tiempo era destinado a pensar la lógica del tiempo y del espacio abandonados (la escuela es, si se quiere, un lugar de “retiro intelectual”) quedaba así profundamente enganchada a la lógica pragmática de la vida cotidiana de cada alumno; lo que, ciertamente, favorecía a aquellos cuya vida diaria era más compleja, más sofisticada, por ejemplo, lingüísticamente.
La lengua, las lenguas, mi lengua
La lengua, un francés maltrecho, con mezcla de dialecto, era inseparable de voces fuertes y vigorosas, de cuerpos enfundados en blusones y monos de trabajo, de casas de una planta y con un jardincillo, del ladrido de los perros por la tarde y del silencio que precede a las peleas, de la misma forma que las reglas de la gramática y el francés correcto iban unidas al tono neutro y a las manos blancas de la maestra de escuela. Una lengua sin cumplidos ni halagos, donde estaban la lluvia que calaba, las playas de guijarros grises al pie de la pared vertical del acantilado, los orines vaciados en el estiércol y el vino de los que trabajaban duro, era el vehículo de creencias y prescripciones. [1]
Mi lengua, la lengua materna de la que estoy imbuido, en la que “entré” sin pedir permiso y sin que me preguntaran, la lengua que me “capturó” antes incluso de haber nacido y que, además, no voy a aprender en la escuela, y la otra lengua, ya “mezclada” con las palabras del barrio y de la escuela, con las palabras de las conversaciones de los adultos, la lengua que hablo todos los días, con la que “voy” al almacén y pido el pan y el agua, los fideos y los alfajores; incluso la que, mucho tiempo después, habiendo pasado ya por la escuela, el liceo y la Universidad, pongo a funcionar en los artículos académicos “institucionales”, rechazados en las revistas arbitradas, está irremediablemente ligada a mi infancia, a esa instancia de mudez, donde la palabra no ha adoptado aún el estatuto de lenguaje.
Cada oración que profiero se estira al límite del fuelle que la contiene (es una auténtica experiencia del lenguaje y de sus bordes). Están permitidos, cómo podría yo evitarlo, alguna disonancia, algún extremo que desafine, una palabra que parece fuera de lugar o que proviene de la vergüenza o la timidez de aquellos años; una sintaxis que, errática, sinuosa, sigue adelante y deja para después su recomposición; una idea no suficientemente desarrollada pero que mi haraganería se niega a ampliar, confiando en que, más adelante (¿cuándo?), va a ser retomada: rehecha, descartada por completo, retocada acá o allá. Entonces, experimento el goce de una pequeña y humilde venganza: dado que me fue quitada la voz en aquellos años de niñez -la pertinencia de mi palabra infantil-, ahora escribo siempre con el corazón en el pasado, me aferro a las experiencias de sufrimiento que me retraían, que me empujaban a habitar en la mudez, aunque, en todo momento, llena de palabras mentales, de razonamientos que, arborescentes, volvían sobre sí para robustecerse y permitirme plantar batalla.
La lengua, esa de la que estoy escindido, contiene la insistencia y la persistencia políticas de las redacciones que la maestra mandaba de deberes. La descontextualización de la “tarea domiciliaria”, expresión menos directiva que “deberes”, cargaba consigo la política misma en tanto suspensión de las prácticas habituales realizadas en el dominio del “oikos”; esa criticada descontextualización (especie de ausencia de la más elemental praxis vital de cada uno) constituía el signo claro de la manera de funcionar la escuela, de su lógica propiamente política: “acá venimos a pensar el orden de la lengua”, parecía ser la instrucción esencial que una voz anónima nos dirigía, y para hacerlo, parecía estar diciéndose, hay que suspender la casa, permitiendo desligar las palabras de la dinámica doméstica más inmediata. “Gócese” de una descripción y “Entiéndasela” por la fuerza de la descripción misma, de su construcción lingüística, era el corolario del mandato político que “veía” (es decir, que veo hoy) en los deberes que marcaba la maestra, adusta, sin culpas ni remordimientos.
Describir la vaca, ese animalito de mirada impávida
Vuelvo con Ernaux, a fin de mostrar esa cuestión peliaguda, tensa, tirante, de la lengua, es decir, de la lengua en la que “caí” o por la que fui “capturado” y esa otra lengua que me ofrecían la escuela y las interacciones con otras personas, la lengua que veía en los subtitulados de las películas, en los carteles de los almacenes, escritos con tiza mojada sobre pizarra negra.
Y decíamos de memoria las reglas gramaticales del francés correcto. En cuanto regresábamos a casa, volvíamos sin darnos cuenta a la lengua primera que no obligaba a pensar en las palabras, solo en lo que había que decir o no decir, la que nos salía del cuerpo e iba unida al par de cachetes, al olor de la lejía en las blusas, a las patatas hervidas durante todo el invierno, al ruido de la orina en el cubo y los ronquidos de los padres.[2]
Las clásicas redacciones sobre la vaca o las vacaciones de invierno ya no son, desde esta perspectiva, una tediosa práctica conservadora con la que había que cumplir, porque la autoridad de la maestra así lo disponía (los adultos, padres o no, la criticaban: “cómo se le va a ocurrir pedir eso”; “no ve que es una práctica educativa obsoleta, fuera de contexto”; “no entiende que ninguna persona escribe esas cosas en su vida…”). Yo, con la disciplina trabajada en mi casa y procurando dar cumplimiento a la demanda de la maestra (esa demanda era y sigue siendo política: es un llamado a abandonar o suspender el orden doméstico del que todos, por defecto, “provenimos”), la defendía sin darme cuenta, como hoy la defiendo (como este texto es su defensa), porque en las redacciones sobre el invierno o la playa, sobre la vaca o la mascota, había también algo que nadie suele advertir: la posibilidad de zafarse de las formas asentadas por la propia institución que requería esas redacciones, la búsqueda de una voz propia, siempre que la maestra lo permitiera (esta es una cuestión que no debemos despreciar; muy por el contrario, es absolutamente decisiva), una voz que se pudiera reconocer en un adjetivo, en un sustantivo insólito o inédito, inventado, con la inspiración de la misma lengua con que la maestra nos daba la clase y, al mismo tiempo, con otra lengua, no ya la de la escuela ni la de los libros de texto; no ya la lengua de las oraciones sueltas en el pizarrón ni la de las explicaciones de la historia, sino con la lengua del recreo, de los insultos que intercambiábamos mientras jugábamos a la pelota; con la lengua de los rezongos maternos y de los saludos en la calle, de las historietas y de las historias inventadas de los abuelos, con sus tonos y sus acentos, con sus pasados y sus afectos.
El desafío de la lengua de todos los días, de la “lengua-almacén” (el almacén siempre sintetizó, para mí, la ebullición coloquial del mundo; era la “lengua extraña” del gallego que lo atendía, impertérrito, con un escueto lápiz sobre la oreja derecha), es decir, los gestos autónomos del cuerpo, las pequeñas y a veces imperceptibles variaciones de la mirada, el desagrado por un olor captado al vuelo, a lo lejos, o la felicidad del recuerdo evocado por un perfume ligero, frugal, el flujo íntimo de la sangre pasando por los dedos de la mano o los latidos apenas audibles que marcan el ritmo de las sienes.
En suma: es preciso que a todo esto le demos el nombre que le corresponde, el que debe llevar: política.
Coda: ¿por qué se mató Emma Bovary? El escándalo suscitado tiene que ver menos con el suicidio en cuanto tal, con la moral implicada -digamos-, que con el tipo de escritura que practica Flaubert. Jacques Rancière ha sido extraordinariamente claro al respecto, en un texto ineludible,[3] en el que se interroga cuál es la relación entre la muerte de Emma y la literatura pura que constituía la preocupación del escritor francés. Y la respuesta que da tiene que ver con la excitación y una indiferenciación política:
Lo que define a su personaje [Emma Bovary] es la negativa de separar dos clases de disfrute: el disfrute material de los bienes y de los placeres materiales y el disfrute espiritual de la literatura, del arte y de los grandes ideales.[4]
Esta indistinción, que llevó a Emma Bovary a vivir su vida literariamente, es una indistinción democrática, ligada al nuevo régimen de escritura artística: la literatura, que, de esta manera, hace política en tanto que literatura. La excitación de Emma, dice Rancière, es una excitación que ya estaba en el ambiente francés de la época y que tenía que ver con la posibilidad de que las clases bajas gozaran de lo que hasta entonces les estaba vedado:
Los rasgos ficcionales de Emma responden así a la gran obsesión intelectual de su tiempo, resumida en la palabra excitación. […] En este contexto, [excitación] da nombre al mal fatal que hace que los buenos espíritus vean cómo se devora a los individuos y a toda la sociedad por igual.[5]
Y remata Rancière:
Era la insurrección de esa multitud de deseos y aspiraciones que surgían de todos los poros de la sociedad moderna, la insurrección de la infinidad de esos átomos sociales en libertad, ávidos de gozar de todo lo que constituía objeto de goce: el oro, por supuesto, y todo lo que el oro puede comprar, pero también, lo que resultaba aún peor, todo lo que no puede comprar: las pasiones, los ideales, los valores, los placeres del arte y la literatura. […]
Para los lectores de Flaubert, Emma Bovary es la terrorífica encarnación de ese apetito “democrático”. […] Esa es la marca, para los buenos espíritus, de la terrorífica equivalencia democrática de todo con todo: cualquiera, incluso en las profundidades del pueblo y en el santuario femenino del hogar, puede intercambiar cualquier deseo por cualquier otro.[6]
Veamos dos palabras distintas: “currículo” y “altiva”. La primera parece estar reservada para entender la escuela como una lógica doméstica, es decir, económica; es, en este sentido, el epítome de lo utilitario, de lo funcional para la vida, de la adaptación a lo que hay y a lo que el exterior escolar demanda. La segunda, en cambio, es una palabra literaria, de la que se puede gozar (afectiva e intelectualmente) y cuya utilización, en los contextos cotidianos, quizás produzca un efecto de extrañeza (signo de su pertenencia a la literatura). Podemos hablar, entonces, de una “vaca altiva” y pensar qué efectos de sentido tiene esta combinación, qué inteligibilidad del mundo habilita, a contrapelo de la inteligibilidad propiciada por “currículo”.
Las viejas redacciones que estoy defendiendo pertenecen, en mi opinión, al orden político del adjetivo “altiva”, que debería estar disponible para cualquiera, es decir, cualquiera debería poder gozar o disfrutar de este adjetivo (y del orden al que representa), de su empleo, de los efectos que produce en diferentes ámbitos, reorganizando, por ejemplo, la partición de lo sensible, que es una partición política: ya no se trata de un adjetivo disponible únicamente para los espíritus elevados, para los que pertenecen a clases sociales altas; es, o debería ser, un adjetivo de una “lengua común”, auténticamente democrática.
Cuando planteamos las cosas en términos de adecuación (pienso en la didáctica: adecuación de los textos a la vida de los alumnos, nuestro público, digamos; adecuación de los programas a las necesidades vitales de la comunidad, del barrio o del territorio, etcétera), hay que tener presente el problema de la distinción entre “currículo” y “altiva”, en el sentido de la existencia de dos clases de humanidad: aquella que debe limitarse a reproducir las condiciones de producción, juego en el cual adopta una posición esencialmente pasiva (la vida es algo que les sucede), y aquella otra que está en condiciones de gozar de una “vida espiritualmente elevada”, donde se puede pensar la distancia misma que define ambas humanidades y separa el orden de la casa del orden de la escuela, una humanidad esencialmente activa, que informa la estructura misma de la polis.
Para cerrar, por el momento, cortito y siempre personal
El planteo que estoy realizando, desde luego, no implica un rechazo completo del constructivismo, sobre todo de los diferentes aspectos sensatos que posee. Mucho menos supone el desconocimiento deliberado de los aportes de la psicología cognitiva y, más recientemente, de la lingüística cognitiva, así como tampoco de todo el conocimiento acumulado en el territorio de la experiencia cotidiana en los salones de clase, de interacción verbal, de la sociolingüística y la glotopolítica, ni siquiera de la didáctica de la lengua, apoyada fuertemente, al menos por estas geografías y otras cercanas, en lo que se ha dado en llamar “interaccionismo sociodiscurisvo”, tres de cuyos puntos de apoyo centrales son Lev Vigotsky, Mijaíl M. Bajtín y Valentín N. Volóshinov.[7]
El problema, en todo caso, es otro. Así como los cuerpos necesitan ejercitarse en su gimnasia cotidiana (estiramientos básicos, abdominales de diverso tipo, levantamiento de pesas, entrenamiento funcional...), aunque en sus vidas laborales no anden haciendo las rutinas estipuladas en los clubes, la escritura-lectura (o la “lectoescritura”, con el horror, incluso, de la falta de ese guion que parece dar aire a la asfixia y al retardo teóricos) debe ser pensada “fuera de contexto”, más allá de esa pregunta muchas veces fofa acerca de “su sentido”. Pregunta que, como intenté mostrar, implica, en no pocas ocasiones, una despolitización de la escritura-lectura. En el fondo, aunque no lo advirtiéramos, siempre se trató de la naturaleza política de la lectoescritura, no de su dimensión política (una entre otras, aunque fuera singularmente central). Esto es: la lectoescritura es política o no es nada; o, en todo caso, es saber técnico, habilidad pragmática para el mercado laboral, a partir de lo cual no hay posibilidades para la aparición-emergencia de un sujeto.

Excelente muestra, este corto artículo. Sería deseable nuevas entregas en esta misma línea, profundizando varias de los conceptos nombrados en el texto. El contenido da para mucho, no solo en lo teórico, sino, lo más importante, en la puesta en práctica.